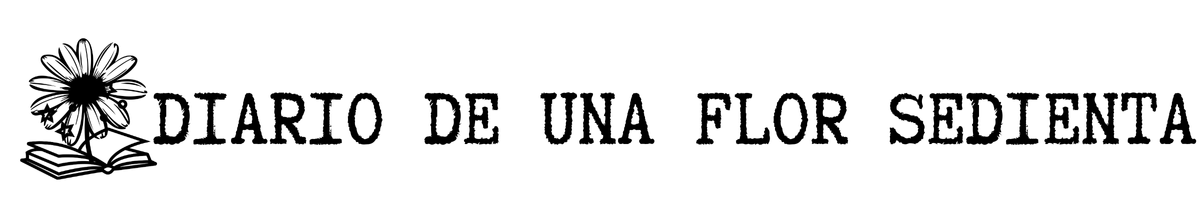Un día en el colegio, mientras leía por primera vez Los Juegos del Hambre, una compañera de clase se me acercó y me preguntó:
—¿Qué estás leyendo?
—Los Juegos del Hambre —le respondí.
—¿Vas a hacer alguna dieta? —dijo ella.
La miré extrañada, sin comprender, y luego me reí. Sin embargo, para lo que ella fue un libro para hacer dieta, para mí fue un tiquete de ida, sin tiquete de regreso, al mundo de la lectura, los libros y la literatura.
Antes de este acontecimiento, al principio de mi adolescencia, ya había leído algún libro por obligación en el colegio. A otros los había comenzado por simple curiosidad, pero nunca lograba terminarlos; ninguno había logrado envolverme. Aun así, me quejaba y me atrevía a morir de aburrimiento porque no tenía nada que hacer, sin darme cuenta de que justo a mi lado había un mundo lleno de aventuras que estaba esperando a ser descubierto.
Comencé a darle de baja a todos y cada uno de estos mundos que mis papás, en sus primeros años como docentes y de matrimonio, comenzaron a coleccionar, creando al final una pequeña biblioteca.
Comencé a recorrer el mundo de la manera más exótica. Visité futuros distópicos, viví el amor en los tiempos del cólera, seguí de cerca a una asesina en serie, sufrí la persecución judía y el Holocausto con una familia judía, morí por orgullosa y prejuiciosa, animé a un alemán para que luchara por una vallenata, hice una travesía con una adolescente drogadicta desde California hasta Chile y estuve de duelo cuando Melquíades pasó a mejor vida.
Permanecía con un libro bajo el brazo, llorando, riendo, enojándome, sufriendo de mal de amores, pero sobre todo corriendo hacia el cuarto de mis padres a medianoche, cuando asesinos nazis, muriendo de cólera, me perseguían por todo el Valle del Upar en mis sueños.
—¿Qué locuras estás leyendo ahora, Margarita? —pregunta siempre mi mamá.
Así, mis calurosas y antes aburridas tardes de verano pasaron a tener una mejor vida. Un día, no sé dónde, leí: “Si quieres viajar, lee. Si quieres escribir, viaja”. Me sentí muy identificada, pero a medias; ya había viajado al pasado, al futuro, a universos paralelos, le di la vuelta al mundo en 80 días… e intenté escribir, pero me era tan difícil plasmar en el papel todo lo que había en mi mente que siempre terminaba rindiéndome.
Mis ganas de viajar no se rindieron y, cada vez que leía, se intensificaban. Quería ver con mis propios ojos todo sobre lo que leía, pero al mismo tiempo me preguntaba: ¿cómo lo haría? ¿cuándo lo haría? ¿con quién iría? ¿cómo comenzaría a recorrer el mundo y, por ende, a escribir?
Pero Dios obra de maneras increíbles y, ni en los más salvajes de mis sueños, me imaginé viajando sola. Hace cuatro meses, por obra y gracia de una amiga, decidí cambiar mi ticket de vacaciones a Colombia y, en lugar de ello, viajar al viejo continente. Al principio, mi plan era demasiado ambicioso: quería visitar siete países en 15 días. ¿Acaso estaba loca?
Andrea, mi amiga la bumanguesa, ya había viajado durante un mes por el sur de Europa y me había contado que era mucho más fácil de lo que uno imaginaba. Comencé a empaparme más del tema. Me volví a unir a un grupo en Facebook, leí muchas experiencias, muchos comentarios, pregunté mucho, vi un montón de videos. Y, después de una ardua investigación, de orar mucho y dejar mi ambición y mi afán a un lado, las cosas comenzaron a fluir.
Sin embargo, como ante cualquier decisión importante o evento, el temor, la ansiedad y la incertidumbre tocaron a mi puerta. Hacer un itinerario de viaje, que era lo que todos recomendaban para empezar y tener todo claro y organizado, era clave para el viaje, y no fue nada fácil porque no tenía ni idea de qué hacer o cómo comenzar. Se volvió un calvario, y en mi desesperación le escribí a una chica por Facebook (que hacía itinerarios y cobraba 30 dólares por hacerlo) para que hiciera el mío y dejar eso en manos de otro. Ella me responderia el mensaje unos dias antes de viajar a Europa.
Pasaba todo el día pensando en el itinerario, leyendo, consultando, tratando de armarlo, buscando los vuelos más adecuados (ni muy tarde ni muy temprano), hostales baratos con buenas calificaciones (leí tantos comentarios como me fue posible) y buena ubicación, y el medio de transporte adecuado para moverme de un lado a otro.
Abría Google Maps y me sentaba a revisar qué opciones había para llegar del hostal a la Torre Eiffel. Creaba escenarios donde iba en la mañana, en la tarde o en la noche, a pie, en metro, en bus o en Uber, de esta manera, me aseguraba de que, sin importar qué obstáculo se presentara, siempre habría una solución.
De día, todo lo veía muy claro y sencillo, pero la noche es oscura y llena de terrores, y despertaba en las madrugadas pensando en mi itinerario, cambiando cosas, mejorándolo para hacer el viaje más fácil y sencillo. Un par de noches antes de darle el ultimátum a mi itinerario, me levanté a eso de las dos de la mañana y me dije: “No puedes moverte de un país a otro de noche”, lo que significaba que tenía que extender mi estadía en cada país por una noche más. Tan pronto como amaneció, alargué mis estadías, cambié tickets de tren y, por fin, pude volver a dormir tranquila.
La idea de viajar sola no me quitó el sueño; de hecho, de cierta forma ya había comenzado a viajar sola, y no estaba dispuesta a seguir posponiendo mis sueños y planes porque no tenía un/a compañero/a de viaje. Igual hice el intento por encontrar un acompañante y no fue exitoso.
Elegí tres países con los que había creado un fuerte lazo a través de la lectura y, el Día de Acción de Gracias, me embarqué desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California, en el viaje de mi vida. Obviamente, no sin antes advertirle a mi mamá que no perdiera los estribos si en las siguientes 10 horas no sabía nada de mí.
El 29 de noviembre de 2019, a eso de las 11:30 de la mañana, aterricé con un cielo parcialmente nublado y con pronóstico de lluvia en las horas de la tarde, en la capital francesa, la ciudad del amor… Paris, Francia.