Cuando era niña, solíamos visitar a los abuelos en la finca con frecuencia durante todo el año, excepto en la temporada de invierno, cuando el camino hacia su hogar se volvía impenetrable. Veíamos a los abuelos muy poco, y cuando lo hacíamos era porque ellos habían hecho una travesía atravesando arroyos desbordados, caminos inundados, deslizamientos de tierra y lodo en el que el carro del abuelo se quedaba atascado cantidad de veces.
La luz del comedor permanecía encendida, aunque el comedor estuviera vacío. Afuera todavía no dejaba de llover, pero ahora las gotas de agua caían con ternura, produciendo un sonido arrullador, y no con rabia como lo hacían hace una hora. El sol se ocultaba temprano y la estación de radio reproducía baladas románticas como si fuera la medianoche, aunque apenas eran las cinco y media de la tarde.
El aroma del humo del fogón de leña impregnaba la tarde, escapando por el techo de palma para perderse entre las nubes grises. En la cocina, la abuela daba los últimos toques al café con leche, lista para anunciar la cena. Con un gesto rápido de su mano, convocaba a todos al comedor. En silencio, cabizbajos y encogidos por el frío, se encaminaban envueltos en ponchos o toallas, buscando un refugio cálido. El sonido de los platos chocando entre sí llenaba el aire mientras los recogían, lavaban, dejaban a secar y guardaban los que ya habían estado secos desde el mediodía.
Los hombres hablaban en murmullos, quejándose de la incesante lluvia, y la abuela reprendía el mal agüero al escuchar a lo lejos al Yacabó cantar.
La abuela murió, y la finca nunca volvió a ser la misma. Me mudé a California y, antes de partir, el abuelo me felicitó y me dijo que la educación era la mejor herencia que mis padres me podían dejar. El abuelo murió dos meses antes de mi regreso a Colombia, tras tres años fuera, justo cuando comenzaban la construcción de la carretera que conduciría a su casa. La finca adquirió nuevos dueños y, con ellos, se fueron las aventuras de mi infancia y los fines de semana en casa de los abuelos.
Me volví a mudar.
Llegué al estado de Nueva York a finales del otoño, luego de una poco exitosa estadía en el estado de Virginia, nuevamente como au pair. Sin expectativas, decepcionada y muy asustada. Siete meses antes, esos no eran los planes que tenía en mente, y tuve que luchar contra mi soberbia, creyendo que mis planes eran mejores que los que Dios tenía para mí.
En un pequeño pueblo ubicado en Long Island volví a comenzar de cero. Esta isla larga, rodeada de norte a sur y de este por las frías aguas del océano Atlántico, y al oeste por la gran manzana, la ciudad de Nueva York, sería mi hogar por los siguientes nueve meses. Cuando llegué, los árboles ya estaban desnudos y la temperatura había comenzado a bajar considerablemente, entre los 4 y 12 grados.
Los tentáculos del invierno empezaban a abrazarnos, y cada día era más oscuro que el anterior. Según mis cálculos, estaba físicamente preparada para el invierno en el noreste de Estados Unidos: botas, una buena chaqueta, guantes, gorros, ropa térmica.
Diciembre se pasó en un abrir y cerrar de ojos, y, una vez terminó, se llevó consigo la algarabía, la alegría y la emoción de la Navidad y el fin de año, dejando un silencio rotundo.
Los días eran cortos, aparentemente porque las horas de luz solar eran menos, pero aun así se hacían eternos. Las noches eran tan oscuras y frías que no me apetecía salir un viernes o sábado por la noche. Había semanas que parecían días y días que parecían semanas. Perdía la noción del tiempo en la rutina y en la melancolía de los días. Se sentía como caminar en una casa con un techo muy bajito.
Hacía todo lo posible para mantenerme activa: iba al gimnasio, salía a caminar, visitaba la playa, la biblioteca, a mis amigas o a mi hermana. Sin embargo, pese a los cambios de escenario y compañía, había algo que parecía estar enganchado a mis tobillos y me seguía a todas partes.
La melancolía del mediodía me llevaba a pensar en mis abuelos. Pensaba en la soledad que mis abuelos experimentaron viviendo en una finca lejos de sus hijos y hasta lejos de los vecinos. ¿Cómo se habrán acostumbrado a eso? Durante la temporada de sequía, todo parecía ser más ruidoso, y durante la temporada de lluvias, todo parecía ser más silencioso.
Había una nostalgia que invadía cada lugar. Mis viajes a la playa, que quedaba a 15 minutos manejando, se hicieron frecuentes, pero la primera vez que fui no fue lo que yo esperaba. La playa parecía un desierto, no solo por lo sola que estaba, sino también por su paisaje. (Era una playa construida por el ser humano) Tenía que cubrirme muy bien porque los fuertes vientos eran arrasadores, y la poca gente que había estaba estacionada dentro de sus carros, desde donde apenas podían ver el océano. No se escuchaba nada, ni siquiera las olas chocando en la orilla. Decidida a encontrar el océano, caminé hacia la orilla y pude comenzar a escuchar las olas que se levantaban con majestuosidad y chocaban en la orilla con ferocidad.
Al mediodía volvía a pensar en mis abuelos. ¿Acaso era la lentitud con la que el mundo se movía cuando los visitaba en la finca lo que me hacía extrañarlos tanto? ¿Era la añoranza de su calor humano, la comida caliente de la abuela y los abrazos sudados del abuelo? ¿O quizás era que finalmente había interiorizado su ausencia y había tomado conciencia de que ese lugar tan paradisíaco donde ellos vivían había dejado de existir para siempre?
Me sentía triste, pero esta tristeza no era como la de “La vuelta a la semilla”. Era una tristeza que estaba ahí afuera: invisible, omnipresente. No era que me sintiera sola; estaba sola, y eso era el invierno en estos países tan cercanos a los polos.
El invierno es una estación solitaria, física y emocionalmente. No había casi gente en los lugares que frecuentaba, y todos procuraban volver a casa tan pronto como fuera posible. Sumado a eso estaba el trastorno afectivo estacional, una depresión que ocurre en otoño e invierno, cuando los días son más cortos y hay menos luz solar.
Al final, todo cobró sentido. Comprendí que lo que me sucedía era resultado de fuerzas externas fuera de mi control, y decidí liberarme de esa carga. Poco a poco, aprendí a apreciar las bajas temperaturas y el viento frío que acariciaba mi rostro, las caminatas entre paisajes cubiertos de nieve, las tazas de sopa que reconfortaban el alma, el amor incondicional de mis seres queridos y la fortaleza interna que heredé de mis abuelos y antepasados, quienes enfrentaron sus propios inviernos y salieron adelante con valentía.
Un día, durante el verano, miré hacia atrás y me di cuenta de todo lo que había hecho durante el invierno. Me sentí muy orgullosa de mí misma. No fue fácil, pero lo logré.
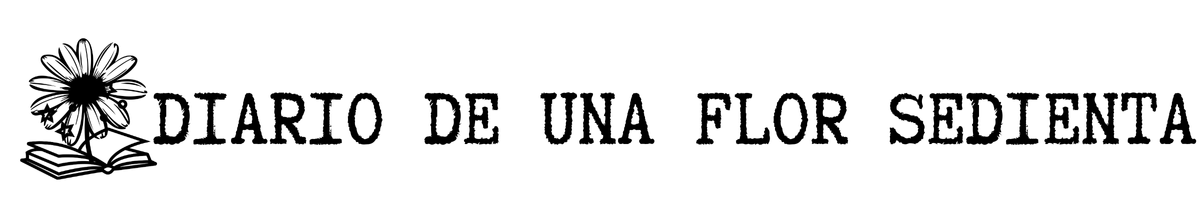



Eres increíble, María Margarita. Mi respeto y admiración siempre estarán contigo.
Muchas gracias, Jessica.
Excelente Margui. Me siento orgulloso de ti. Te quiero
Gracias, tio. Yo tambien te quiero.