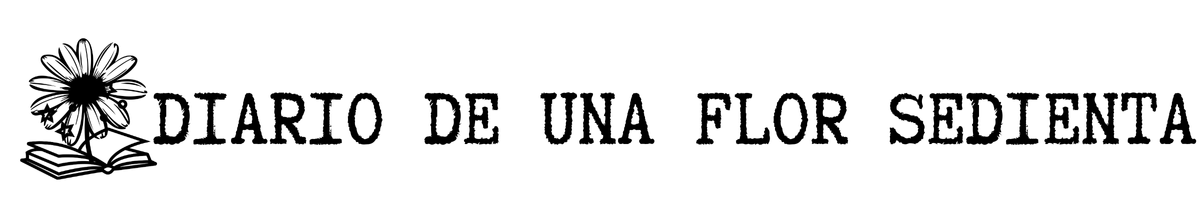Cuando caminaba por la universidad de un lugar a otro, solía encontrarme con sanmarqueros, y muy alegremente nos saludábamos. Me parecía extraño, pero a la vez lo más tierno de este mundo. Sabíamos cómo nos llamábamos y de quién éramos hijos, pero nunca antes habíamos hablado, y mucho menos éramos amigos. Sin embargo, ese saludo y esa sonrisa estaban cargados de una intensa familiaridad y de una alegría enorme por el simple hecho de habernos encontrado. Poco sabía que, fuera del país, esto seguiría pasando, y la emoción de encontrarse a alguien no solo de Colombia, sino de la costa Caribe, incluso de San Marcos, sería alucinante.
Mientras organizaba el viaje al viejo continente, recordé que un viejo amigo vivía en Alemania. No éramos amigos cercanos y hacía mucho tiempo que no hablábamos. Sin embargo, nos seguíamos en las redes sociales y siempre estábamos pendientes de lo que el otro hacía y compartía. Un día decidí escribirle y contarle sobre mi viaje a Europa; me contestó muy emocionado, con esa familiaridad y esa alegría que no solo caracteriza a un sanmarquero, sino también a ese corto tiempo que compartimos juntos.
“Tienes las puertas abiertas en mi casa,” me dijo.
Así que, luego de haber pasado por el París de García Márquez y el Ámsterdam de Ana Frank, aterricé en Alemania por la invitación de este viejo amigo. Tomé un vuelo de Ámsterdam a Stuttgart, y el país de las cervezas y la salchicha me recibió con un día soleado, un idioma desconocido y envuelto en un ambiente navideño.
En las primeras horas de haber llegado a mi último destino, me dediqué a buscar el camino hacia un pequeño pueblo a 45 minutos de Stuttgart, al sur de Alemania, donde “El Hombre Hicotea” me abrió las puertas de su casa.
Cuanto más me alejaba del aeropuerto, la batería de mi celular se iba agotando, al igual que las personas que hablaban inglés, y mi nulo conocimiento del nuevo idioma contribuyó a que me perdiera una y otra vez. Después de vagar entre trenes, estaciones y alemanes, llegué a mi destino. Agarré mi maleta morada y me paré junto a la puerta para salir tan pronto el tren se detuviera, emocionada porque después de tanto tiempo vería a alguien de mi propia tierra.
Cuando las puertas se abrieron y descendí del tren, lo distinguí al instante. Al parecer, el ausente sol del Caribe había dejado de besar su piel y estaba más clara que nunca; su acento costeño se había perdido casi por completo, dejando en su lugar un murmullo, a veces incomprensible. Pero era él, sin duda; lo supe tan pronto me encontró entre la multitud y, con una mirada de vergüenza y felicidad, me sonrió.
Me hizo sentir en casa desde el primer instante, como siempre hacemos sentir hasta al más extranjero. Me dio de comer en su mesa, a pesar de que el menú no contenía bagre frito o una viuda de pescado con yuca y suero; me dio de beber mucha cerveza, aunque no era nada parecido a una costeñita o a una Club Colombia, y a la hora de dormir me dio buenas sábanas para que no me quejara de que dormí en casa ajena y no tenía con qué abrigarme.
Al día siguiente, me llevó a conocer la ciudad desde lo alto de una torre de comunicaciones a más de 200 metros de altura, con un viento arrasador y un frío implacable. Nos perdimos entre la multitud de un mercado lleno de luces, música, comida y tiernos objetos navideños, mientras disfrutábamos el recorrido con un vaso de vino caliente. Me presentó a sus amigos alemanes y rumanos. Recorrimos una biblioteca en forma cúbica con once pisos, me llevó a varios museos para conocer más sobre Hitler y el Partido Nacional Socialista, y, entre viaje y viaje, me contaba sobre su vida en Alemania, sobre sus viajes alrededor de Europa, sobre sus sueños a futuro y sus más grandes esperanzas.
Sumergida en los primeros vientos de invierno de la Alemania de los libros de historia —la que quedó destruida después de la Segunda Guerra Mundial, fría, opaca y muy silenciosa— yo lo escuchaba con atención y me dejaba contagiar de su escandalosa risa, que me hacía correr lágrimas de felicidad en el rostro con cada anécdota que contaba. Su calor humano, su mamadera de gallo, su autenticidad eran el sol sanmarquero de las dos de la tarde en épocas de sequía.
Los vientos de la vida llevaron a Europa a este “Hombre Hicotea”, obligándolo a dejar su nido en busca de un futuro más prometedor. Su condición de anfibio le ha permitido acostumbrarse con facilidad a vivir en el agua o en la tierra. Los altibajos de la vida han hecho de este “Hombre Anfibio de las ciénagas sucreñas” una persona resiliente, aventurera, temeraria, trabajadora, alegre y parrandera, que ha sabido abrirse camino en un mundo que no se parece en nada a San Marcos, pero donde se ha ganado el cariño y el respeto de muchos, no solo por lo que hace, sino por quien es.
Ya sea en las playas de Marbella, los Alpes suizos o los Pirineos, este hombre hicotea lleva las brisas del Caribe y el calor de la Mojana tatuados en su alma. Lleva esa luz que nos hace ser el pueblo más feliz del mundo, que ilumina los amaneceres durante el invierno y los atardeceres en el verano, que contagia, que alegra, que te hace sentirte vivo y afortunado.
Con un abrazo de grandes amigos nos despedimos, con la promesa de volver a vernos. Emprendí mi camino de vuelta a casa con el corazón hinchado de alegría y orgullo, ya que pude confirmar que la magia de mi pueblo natal, San Marcos, no está solo en su ubicación geográfica, sino en su gente.