En ningún momento me detuve a pensar qué significaría volver a casa, y no fui capaz de ser honesta conmigo misma y aceptar que no quería volver. En lugar de eso, me quedé callada y decidí seguir el plan que alguna vez en el pasado había trazado. Nada podía salir mal: iba a volver a casa, a ese lugar familiar que conocía como la palma de mi mano, para seguir con mi vida. Pero lo que no sabía era que esa vida ya no existía, y la que estaba a punto de dejar iba también a dejar de existir.
Después de dos años y siete meses viviendo en el extranjero, el 11 de agosto de 2021 tomé un vuelo de regreso a casa. Mi familia me esperaba llena de emoción porque nos volveríamos a reencontrar después de casi tres largos años, años que para mí se pasaron en un abrir y cerrar de ojos.
Un mes antes había comenzado a empacar mi vida en tres maletas, y rápidamente me di cuenta de que tenía que deshacerme de muchas cosas porque no había espacio suficiente para todas. Mi colección de libros fue lo más difícil de soltar, y dudé mucho sobre con cuál quedarme. Fue como vivir en una montaña rusa de emociones durante todo ese tiempo; me sentía ansiosa, preocupada, triste, muy asustada y hasta enojada por no saber si lo que estaba haciendo era lo correcto. Me despedí de mis amigos y de mi familia anfitriona sin la certeza de cuándo los volvería a ver, y me fui.
La llegada a Colombia no fue nada de lo que yo esperaba. Mi hermana y mi primo me recibieron en el aeropuerto, y mi tía me esperó con el mejor desayuno colombiano: deditos, buñuelos y quibbes. Sentí mucha alegría de volverlos a ver, pero no dejaba de sentir ese hueco en el corazón que no encontraba cómo llenar.
Mis papás, mi hermano y la nueva integrante de la familia, Azul, una perra hermosa que mi hermana había adquirido durante la pandemia, me esperaban en el aeropuerto de Montería. Mi mamá lloró de la emoción de verme, mi papá me abrazó muy fuerte, mientras Azul daba saltos a un lado.
Mi primera impresión al volver a Colombia fue ver lo pequeño que se veía todo. En esos primeros días intenté vivir como lo hacía durante mis primeros 21 años, pero por alguna razón no podía; todo había cambiado. Saliendo del aeropuerto ese día, le dije emocionada a mi papá que yo manejaría.
—Estas no son las autopistas de Estados Unidos, tienes que manejar con cuidado y despacio —dijo mi mamá con desconfianza. —Yo sé —le respondí con tono arrogante.
Después de eso, no volvería a conducir por un buen tiempo. Todo se sentía muy pequeño y apretado.
Me sentía avergonzada porque mientras mi familia estaba tan feliz por el reencuentro y emocionada por escuchar todas mis aventuras, yo no lo estaba y no entendía por qué. Estaba demasiado sensible, lloraba por todo, me incomodaba todo, me sentía tan confundida, y no estaba ni durmiendo ni comiendo.
Al finalmente llegar a San Marcos, después de un tour para saludar a la familia, sentí que, por primera vez desde que llegué, podía respirar profundo, llenando mis pulmones de aire que oxigenaba todo mi cuerpo; me sentí con más espacio. Sin embargo, no dejaba de sentirme extranjera en mi propia tierra, y era ridículo que algo así me estuviera pasando.
Quería estar sola todo el tiempo; no quería salir o estar con tanta gente por tanto tiempo. Dormía mucho, comía muy poco, lloraba todo el tiempo y pensaba en exceso. Estaba perdida. No tenía ni idea de qué hacer con mi vida, de lo que quería o hacia dónde debía ir; estaba completamente desesperanzada.
En ese entonces estaba terminando un semestre universitario de manera virtual, que había comenzado en marzo estando en California y que no había terminado por el paro nacional. Era aún más triste y deprimente porque las clases se convirtieron en una vieja estación de radio que tienes que escuchar por obligación, pero a la que no prestaba atención y donde nunca pasaba nada interesante.
Pensaba que esta había sido la peor decisión que jamás había tomado y me recriminaba todos los días por haberla tomado. Tenía tantas preguntas y ninguna respuesta. Deseaba con toda mi alma, en aquellos días, que alguien apareciera para decirme qué tenía que hacer, porque yo no tenía la más remota idea y me daba mucho miedo tomar una decisión y fracasar, como parecía que ya lo había hecho. No hubo libro, video de YouTube o persona que me dijera qué hacer, pero poco sabía yo en esos momentos que eso era justo lo que necesitaba.
Los días fueron pasando y mi estado de ánimo a veces estaba bien y a veces muy mal. Comencé a llevar un diario en el que escribía cómo me sentía, aunque hasta eso significaba un esfuerzo enorme. Empecé a pasar más tiempo en la naturaleza, Azul no se apartaba de mí. Trataba de socializar un poco, de ejercitarme un poco y de volver a tener una rutina y una vida normal. Mis padres me vigilaban de cerca y estaban muy pendientes de mí, pero hasta eso se volvía abrumador y terminaba en peleas y malentendidos, la mayoría del tiempo con mi mamá.
Se me ocurrió buscar ayuda profesional y, por primera vez en mi vida, fui a terapia. Continué escribiendo en mi diario, que en pocos meses llené por completo y tuve que comprar otro. Comencé a leer libros de autoayuda, a ver videos y a construir una relación más íntima con Dios para poder superar la crisis existencial que estaba atravesando.
Cuando el malestar disminuyó un poco, fui capaz de entablar conversaciones íntimas e incómodas con mis amigos más cercanos y me llevé la sorpresa de que yo no era la única que estaba atravesando algo similar. Los desafíos eran muy parecidos, pero ¿cuál era la mejor forma de lidiar con ellos? Esa era una respuesta muy personal; sin embargo, compartíamos lo que había funcionado y lo que no.
Las cosas comenzaron a tomar un poco de sentido. Los libros de autoayuda decían que las respuestas estaban dentro de nosotros, al igual que todo lo que necesitábamos, pero había que ir a la guerra y enfrentar uno que otro demonio.
Dejar las redes sociales fue la primera de estas batallas; traían mucha distracción, hacían mucho ruido y la constante comparación con todo el mundo y con mi vida anterior me estaba consumiendo. La segunda fue aprender a poner límites, la tercera fue reconocer y aceptar mis emociones, la cuarta fue hacer las paces conmigo misma, perdonarme y aceptarme tal como soy, y la quinta fue dar y recibir amor. La más fácil fue la primera, pero reconstruir lo que las redes sociales habían reemplazado no fue tan sencillo.
Así comencé el viaje a la semilla, respondiendo en mis diarios, todos los días y con devoción: ¿Quién fui en la niñez? ¿Qué me gustaba cuando era niña? ¿Quién quería ser cuando creciera? ¿Qué pasó cuando era adolescente? ¿Cómo veía el mundo en esa época? ¿Quién pensaba que era? ¿Qué me gustaba de mí y qué no? ¿Por qué me gustaba lo que me gustaba y por qué no? ¿Cuáles eran mis principios y mis valores? ¿Qué visión de las cosas estaba influenciada por mis padres y en cuáles ya había formado mis propias opiniones? ¿Cómo quería vivir esta vida y cuál era su propósito? ¿Cuál era mi propósito en la tierra? ¿Por qué me costaba tanto hacer algunas cosas y otras no? ¿Por qué actué de determinada manera en ciertas circunstancias? Y cualquier pregunta íntima o incómoda que se cruzara por mi mente o que encontrara en los libros.
Todo este proceso fue incómodo, difícil y muy solitario, porque es un trabajo interno y personal. A pesar de ello, esta etapa me permitió ver a los seres humanos a mi alrededor dándome mucho amor. No era de la manera en que yo deseaba recibirlo, pero era la manera en que ellos sabían dar amor, y tomar conciencia de ello y aceptar esas muestras de amor, esto cambió la forma en la que me relacionaba con mis seres queridos y lo que pensaba de ellos.
Además, este proceso de autoconocimiento me permitió ver a las personas cercanas a mí bajo una nueva luz, lo cual enriqueció profundamente nuestras relaciones. Empecé a interesarme más por la vida de mis padres, sus experiencias y los desafíos que enfrentaron. Me compartieron relatos llenos de alegría, pero también de tristeza, y, a medida que los conocía mejor, me descubrí también a mí misma. Luego extendí estas preguntas a mis abuelos, y cuanto más entendía sus historias, más comprendía las raíces y decisiones de mis padres y, en última instancia, me comprendía mejor a mí misma.
Todo esto tenía un fin, y no era resolver qué hacer con mi vida; en cambio, era convertirme en la capitana de mi barco y poder finalmente tomar el timón para navegarlo hacia donde mi corazón dispusiera, sin miedo a las tormentas y a las mareas altas, porque al final yo estaba a cargo de mí misma y podía asumir cualquier responsabilidad.
Hoy soy la capitana de mi propio barco. Aunque los miedos, la ansiedad y la incertidumbre siguen presentes —porque los primeros son parte de nuestra humanidad y la última es parte esencial de la vida—, ahora cuento con herramientas para reducir su peso y convivir con ellas de forma saludable. Me siento libre y con la autonomía de seguir el rumbo que me dicte el corazón, recordando siempre que…
“Ningún mar en calma hizo experto a un marinero.”
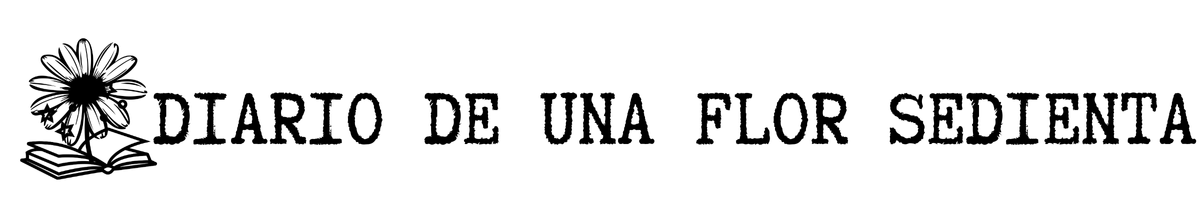


Beautiful look into your world and how you navigate it. I love the preservence you show in the face of all waves of emotions and choices.